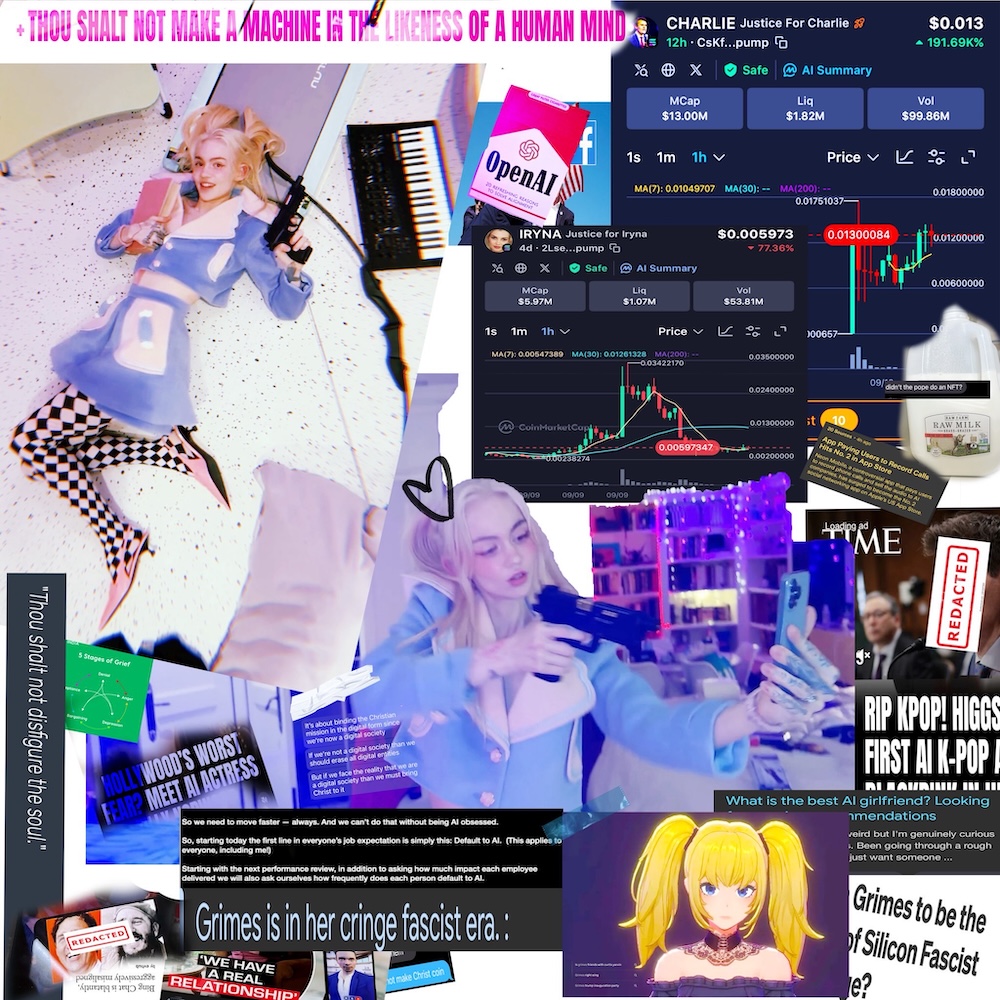Favoritos
Haz click en la banderilla para guardar artículos en tus favoritos, ingresa con tu cuenta de Facebook o Twitter y accede a esta funcionalidad.
![Riff con timonel [Capítulo 1]: Todos perdemos el control](https://indierocks.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/bfi_thumb/ian-curtis-b50yqjs4kizvpnn8tev4k5019f0chw7go5r7yh37kjk2pourh3pm6jxqg86h9m.jpg)
Riff con timonel [Capítulo 1]: Todos perdemos el control
18/May/2021
Crónica reinventada.
Ya no hay espacio para más tristezas, se han diseminado todas. Las de abandonos, las de desesperanza. Han sido arrastradas por agónicas corrientes de atribuladas lágrimas. El estremecido torrente se ha ahogado en la pesadumbre que constriñe a Ian Curtis, quien asimismo está cansado de tomar veinte pastillas diarias para intentar inhibir, con exiguos resultados, la ineludible epilepsia. La letárgica delgadez de su cuerpo está abatida y, ante su demacrado ánimo, lánguido, pulverizado, frustrado, germinan viciadas pesadillas. En cuanto a su corazón, deberá penar un lamento más. Ser cantante de la banda Joy Division parece no ser suficiente. Nada lo es para quien padece la lapidaria carga de la depresión.
El vocalista de lóbrega voz aloja la débil humanidad sobre sus 23 años. Se encuentra en una pequeña y ladrillada casa en Macclesfield, menuda ciudad inglesa de escasas ilusiones. La primavera del año 1980 es húmeda, a momentos fría. Tropieza con la apatía, resbala con el agobio. El desanimado cielo gris de la mañana del 18 de mayo instiga el desaliento de Ian, pues las últimas semanas la gula de la depresión ha devorado cuanto ha podido. Es un monstruo de invencible tenacidad que ha soltado sin mengua desenfrenadas mordidas. Encima lanzó punitivos zarpazos que mellaron temple y denuedo. Por este despiadado motivo las introspecciones han sido afectadas sin remedio. Desfallecen como marchitas flores de olvidadas tumbas.
La atmósfera es turbia como un fatal manto que cae con adversas condenas. Una endeble luz entra con dificultad por la ventana a su afligida habitación. Es pequeña, taciturna. Curtis se encuentra en ella ensombrecido por pesarosos presentimientos. Lo empequeñecen, lo acorralan, lo encierran. Las indiferentes paredes solo son vestidas por un solitario clavo. Alguna ocasión sostuvo un cuadro familiar que zozobra en el descuido de un cajón. Absorto en sus mortificados pensamientos, permanece sentado sobre la cama que al mismo tiempo naufraga en los violentos mares del asilo. En su hostigada mente surgen eternas preguntas. Ninguna tiene respuesta. Desalentado escurre una inconsolable exhalación.
Abrumado resucita cómo hace mes y medio tuvo un ataque epiléptico durante un concierto. Admitir que su enfermedad estuvo tan expuesta lo hace flaquear. Siente vergüenza. En ese segundo percibe con terror cómo su rostro adquiere anómalas facciones. Distingue la irrupción de una arremetida epiléptica. Su boca se desfigura como un maltrecho vendaje. La mirada yerra en un trastocado mundo. La cabeza blande en oscilante descontrol. Intenta colocarse en posición fetal pero de inmediato se entiesa, adquiere rígida verticalidad. Los brazos se tensan con un anacrónico movimiento. Al instante escarmienta ausencia de sentidos. Ha caído en el hoyo negro del espasmo. Su desguarecido cuerpo yace sobre la cama. El coma es el infinito de la inconciencia.
Con la rapidez que llegó el arranque epiléptico así se marchó. La acometida no logró completarse, sin embargo, dejó perceptibles secuelas. El vocalista de Joy Division se incorpora con torpeza, demolido, confuso. No distingue si transcurrió un minuto o una hora. Advierte cómo algunos puntos blancos se desvanecen de su visión. Mira a su alrededor con particular extrañeza, como si alguien muy ajeno lo hiciera por él. Un desconcertante zumbido se columpia entre susurros y alaridos, que al cabo de algunos segundos se esfuma en los agotados campos del discernimiento. Intenta recuperar el abrigo de la razón que le fue hurtado, lo levanta con desdicha, se encuentra pisoteado, maltrecho. Arrastrándose de atroz manera sobre hirientes piedras, la mente del atormentado cantante regresa, se integra adolorida. Su corazón tañe con abandonado brío. Resuena en las desahuciadas oscuridades del frío monasterio que es su doblegado interior. Ensimismado monta en sus perdidos pensamientos. Galopan trastornados hacía un sinuoso precipicio.
Burbujeante salivación escurre hasta el piso, absorbe los restos, seca la boca con la manga del antebrazo. Se repone con limitada condición, por instinto lleva su mirada a una mesa donde sucumben viejos libros de Kafka, Ballard, Burroughs y Gogol. Hay otro en el que su apesadumbrada mirada desembarca, es uno de T. S. Eliot. Lo mira con meditada entrega. En su agonizante semblante surge una recluida sonrisa que intenta exhortar su álgido espíritu. Luego toma con adversa añoranza el poemario. Es tan ligero como su voluntad. Mira conmovido la portada mientras la palpa con profunda nostalgia. Siente un arrebatado amor que se llevará a la sepultura, lo acompañará hasta las irrebatibles y seráficas condenaciones. Abre el libro, lo hojea con reconocida calma. Detiene la atención en Los hombres huecos. Con tinta roja están subrayados algunos versos, uno de ellos lo transcribió para una compasiva mujer que atiende apegos y devoción, Annik Honoré, su espiritual amante. Se regocija por un momento entorpeciendo sus clamores, casi son liberados pero de improviso, como si se tratara de un oprimido reclamo, su mirada es jalada a la fuerza por un legajo que guarda sus escritos. Sin demora distingue la canción "Love Will Tear Us Apart", lírica que irrumpió por su roído matrimonio con Deborah Curtis, su juvenil amor.
Deja el poemario sobre la mesa. Aprehendido por la obcecación toma la blanca hoja en la que, con aguda letra, escribió las heridas líneas de la oda al opresivo desamor. Como nunca antes el reflejo de los renglones lo ha deslumbrado, tanto como un tétrico relámpago que anuncia la aciaga tormenta. Vulnerado por la tempestad llora. Sus dolientes lágrimas caen al insondable y negro pozo de su alma. Las imploraciones escapan como fúnebres mariposas. Emiten estertóreos ecos. Vuelan a oscurecidos paraísos. El escritor de lacerados sentimientos observa con martirizado desconsuelo cómo la incertidumbre cava una insatisfecha fosa. El verdugo de la depresión se asoma sin pudor. Carga con desvergüenza una cuerda.
Curtis cumple 13 noches viviendo en la solitaria casa de sus padres. Ya ha confesado a Deborah su amor por Annik. Razón por la que dos días antes recibió una concisa misiva exigiendo el divorcio. “La compasión es al duelo lo que un abrazo bajo moribundas noches”, se dice resignado. Con preocupación enciende un cigarro, atiza una prolongada calada, mantiene la respiración como si de eso dependiera su vida. Expulsa con simétrica finura el humo del tabaco. Abandona la decaída habitación. Camina a la estancia, observa sobre la mesa de centro una displicente botella de whisky que bebió la noche anterior, pareciera anunciarle que, las ilusiones obran como la embriaguez de los sueños. Ian piensa en los suyos, sobre todo en los incumplidos. Junto al destilado escocés se encuentra una desafecta jarra de café, lo contempla con desestimación, también se encuentra vacía. Todo lo parece estar. ¿Cuál es el sentido de la vida si todo está muerto? Para intentar sentir algo con aliento mira con abstraída fijeza a través de la ventana. Distingue una llovizna, le hace pensar en secas esperanzas enflaquecidas por la soledad. Escucha un tintineo de gotas, parecen las parsimoniosas paladas de un cementero.
El abatimiento abre las puertas del infierno. El vapuleado vocalista identifica su extenuado estado. Observa con aprensiva consternación cómo sobre el sillón hay dos cajas de fenobarbital. El mismo medicamento con el que intentó suicidarse días antes. Duda una vez más. Se pregunta decidido por un segundo intento. Después, un transgresor remolino de remembranzas lo distrae, posa su vorágine sobre su postrada confianza. Evoca a Annik, siente el dulce aroma de la última vez que estuvo con ella, una reconfortante noche el pasado 25 de abril. ¡Cuánto alivio recibió su corazón! Como el reposado abrazo de una piadosa madre. Continúa su repaso que lo lleva al 28 del mismo mes. Revive con dicha cómo la guitarra Vox Phantom que empleó para la filmación del video de la oda al opresivo desamor, tenía faltas de ortografía en sus controles. Extiende la buena racha, con una alegre sonrisa recapitula el concierto del 2 de mayo. Asintiendo recuerda cómo fue "Ceremony", compuesta en su honor por Peter Hook y Bernard Sumner, la pieza que más disfrutó cantar esa fecha, hasta coreó con resolución, “Heaven knows, it´s got to be this time”. También llega con agrado a su memoria esta misma obra que junto con In a lonely place, quedó registrada en la sesión de grabación de hace cuatro días en los estudios Graveyard.
Tras reconocer estos eventos Curtis salva un vestigio de tranquilidad. Se encamina a salir del quebranto, hasta sonríe con restablecida alegría. Sus ojos adquieren un incipiente brillo. Su rostro relaja las apremiantes expresiones. Piensa alentado en la gira norteamericana a la que partirá mañana. Una ligera calidez lo roza. Suspira con tranquilidad. Preparará café. Pero de inmediato y con encolerizado fervor, el indomable monstruo de la depresión, iracundo, le coloca con crueldad una camisa de fuerza. Aprieta al máximo las correas de la prenda de la contención. No está dispuesto a dejar en libertad a uno de sus posesos. No hay misericordia. Así que de concluyente conducta, el entusiasmo de Ian se vuelve sereno. En seguida recibe una ráfaga de ominosas imágenes. Retumba cómo antes del ataque epiléptico en el escenario se hirió con un cuchillo. Vuelve a entristecerse. Una ocasión posterior a la ingesta de fenobarbital, paralizado por el miedo, recuerda que no interpretó algunas canciones durante un concierto. Se torna fatalista. Con el mismo dolor rememora a su hija de un año de edad, contiene con ardiente aflicción que no estuvo presente en el cumpleaños. Se recrimina comprimiendo con dureza la colilla sobre un cenicero. Las abrumadas evocaciones toman empantanadas veredas que lo hunden en el fango de la angustia. De este atribulado modo le llega de golpe la cancelación que hizo de las funciones de hace una semana. Se arrepiente con grandes lamentaciones que oprimen y aturden su corazón. Ya está desesperado y con incontrolable ansiedad. Mira alterado hacia todos lados. Algo distingue en la cocina. Camina hacia ella con inquebrantable afán, también con recelo. A continuación, como temibles nubarrones que encadenan desgracias, se atan a él los develamientos surgidos de la hipnosis a la que fue sometido catorce días atrás. En una de las lastimosas revelaciones aseguraba haber sufrido vidas pasadas, destacaba que siendo el azaroso año de 1642, y teniendo como nombre el de Justin Charcot, cumplía cuatro aletargados años preso por haber cometido letales crímenes de guerra. Sus propias palabras, grabadas en una cinta, contundentes como una daga que se hunde en un inocente cuerpo, nublan su cordura, “Yo… he ido a encontrarme con Dios… No quiero volver a la… a la habitación. Morir aquí… Parece el final”.

El umbrío vocalista de Joy Division, Ian Kevin Curtis, ha tomado la resuelta decisión de arrojarse a los imperturbables brazos de la única y eterna compañera, quien de egoísta manera espera con paciencia. Asimismo, para asegurarse de la fatídica entrega de su recién afecto, lo embelesa con los cálidos cantos de la redención. Las gráciles notas lo relajan, lo incitan, han tomado como presa a su ánimo. Lo llevan al tranquilo remanso de las postrimerías de la vida. La mortal melodía ha rendido tristezas y anhelos. La perene cómplice afirma con apacibilidad la culminación de sufrimientos y tormentos. Acaricia a Ian, lo consuela, lo abraza con ternura. Él se deja llevar a una apartada caverna, acepta que concedido el primer paso, los siguientes los librará entre la oscura eternidad.
Curtis hurga con templada claridad entre desaceitados cajones. Mira con valor el distorsionado reflejo de su rostro sobre un enorme cuchillo. Lo desprecia. Tiene un inesperado impulso que le hace recordar qué lo atrajo a la cocina. Voltea con calma hacia el techo, en donde observa con analizada entereza un tendedero. Resuelve cómo privarse de todos sus pesares. Con umbría ecuanimidad va por una silla. Se sube a ella. Se encuentra bajo las colgadas cuerdas. Estira el brazo con el que toma el micrófono, tira con empeño de la polea. Comprueba su resistencia mientras asienta con decidida determinación. Después elabora sin dificultad un nudo corredizo. Sin pensarlo lo ajusta alrededor del cuello, con inmutable arrojo, ejecuta el último de sus pasos. Del que nunca emergerá. De inmediato prueba la fuerte compresión, es dolorosa, fustiga como ningún otro suplicio. También y de simultanea manera sufre una estremecedora parálisis en la marcha sanguínea. Al momento padece imprevisibles punzadas en toda su menguada figura que terminan por estallar con más violencia en la cabeza. Los párpados se contraen con fuerza. Ha dejado de escuchar sonido alguno.
La conciencia toma el último de sus alientos ante el inminente abismo. “Los extrañaré amigos”, piensa en Hook, Sumner y Morris. En seguida de la nostálgica declaración llega redimido al plácido campo de la paz absoluta. No hay culpas ni perdida de placer. Tampoco falta de autoestima. Ya no se siente solo. Enmendó errores, desaciertos. La serenidad lo es todo. Tras saborear luminosos instantes un estado de inconmensurable receptividad, la siniestra ceremonia de la muerte despliega su definitivo telón. Ondea frente a un amargo silencio arropando el exánime cuerpo. Ante el funesto péndulo, aterrador, inerme, desahuciado, retumban las sombrías líneas que Ian forjó como un olvidado epitafio, “Esta es la hora en que los misterios emergen”.